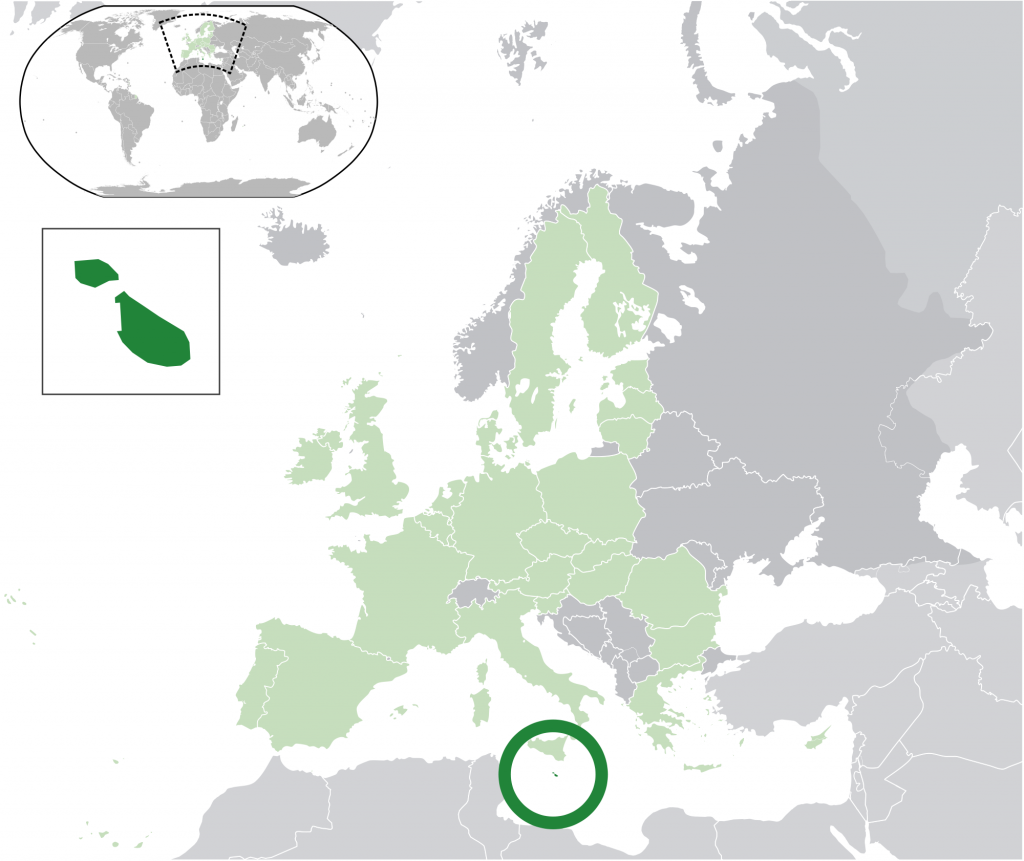Quiero agradecer a Macluskey su colaboración para escribir este artículo. No me fue sencillo exponer de manera simple y clara a la vez un tema en el que los músicos y los científicos suelen no estar de acuerdo, pues el lenguaje que hablan unos no siempre coincide con el que los otros hablan…y cada cual se queda un poco a medio camino. Así que yo he aprendido algo con él para preparar este artículo, y él algo conmigo, y ambos tenemos la esperanza de ser buenos “traductores” para todos en esta entrada de hoy.
Será éste un artículo excepcionalmente largo y denso en comparación con el resto de la serie (unas 11.000 palabras), pero esperamos que también fructífero.
Allá por el siglo VI a.C. adquiría un notable desarrollo la cultura de la Hélade, una nación que luego el Imperio Romano llamaría Grecia. En aquellos tiempos de la Hélade vivieron grandes sabios, de quienes heredamos gran parte de la ciencia moderna. Inventaron el triángulo rectángulo, los quebrados, Pitágoras y Thales nos legaron sus teoremas… Y también dirigieron su atención a la música. Descubrieron las propiedades físicas del sonido y pensaron en cómo se podían aprovechar para hacer arte. El enfoque matemático que hicieron de la música hace 2.500 años fue el antecesor directo de toda la teoría musical de Occidente en sus aspectos más fundamentales.
Sin embargo, en varios sentidos sus ideas no eran iguales que las nuestras. Por ejemplo, en el artículo anterior decíamos que en la antigüedad no existía un referente universal de afinación, es decir, un “diapasón”. ¿Cómo hacían entonces para saber la entonación exacta al empezar una música? Para comprender a fondo los razonamientos de aquella época debemos desprendernos por un momento del hábito de identificar inequívocamente con notas los sonidos de la escala.
Pongamos por caso el sonido que llamamos “DO”. Para nosotros es una nota con un significado específico. Pero para Pitágoras y Aristógenes, que estaban dedicados al asunto y también eran matemáticos, existía únicamente el concepto de sonido fundamental. Y sólo eso.
La frecuencia (ciclos por segundo) podía ser, en realidad, cualquiera. Luego, una vez determinada dicha frecuencia por las dimensiones de la cuerda, ésa era la base de cálculo de donde resultaba la escala, como una ordenación repetible a partir de cualquier otro sonido fundamental que posteriormente se eligiese. Recién, a partir de ahí, se puede dar un nombre propio a cada sonido. Es un acto muy similar al de dar nombres a los objetos, a las personas, y hasta a las ideas: exige precisión, pues todo ello es parte del lenguaje que usamos para comunicarnos. La nomenclatura, como expresión simbólica de lo que percibimos, o hacemos y pensamos, incluye a la música, pero no confundamos un hecho cualquiera con la forma de expresarlo, incluso por escrito. Sigue leyendo ›