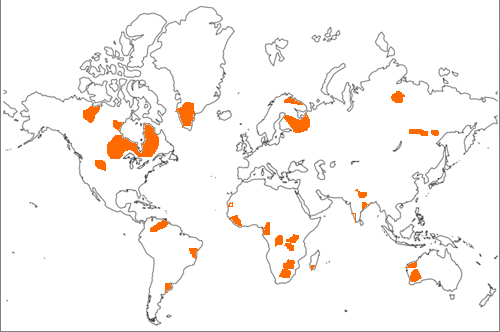Música y Ciencia – 14 ¿Adónde hemos llegado?
Con esta pregunta terminábamos el artículo anterior de esta serie sobre Música y Ciencia. Pues bien, hemos llegado a una situación donde, por un lado, mientras la ciencia nos viene proporcionando una visión completamente nueva acerca de cómo funciona el cerebro, cómo se desarrolla y qué relación hay con la música, mostrándonos así un camino antes insospechado para la educación, mientras todo ello ocurre tenemos, por otro lado, y como si fuese algo sin relación alguna, un público dividido por una barrera casi infranqueable. Esta afirmación no viene a reiterar un tema al cual ya le he dedicado suficiente espacio, sino que hago esta acotacióna fin de señalar otros hechos.
La falta de información, en cualquier terreno, es un hecho grave. Es tan grave que permite orientar a voluntad la opinión pública. Cuando una sociedad entera cree que la información que recibe con insistencia cada día es la verdad absoluta, la gran mayoría comienza a comportarse en forma dirigida por esas mismas informaciones. Respecto a la música, lo que llama más la atención es cómo se podrían objetar las preferencias, no tanto subjetivamente, sino más bien desde el punto de vista de la psicología del marketing empresarial. Si yo fabrico determinados productos y consigo inundar el mercado con ellos, al poco tiempo el público irá olvidando casi todos los demás productos por falta de oportunidades para comparar. Las ventas serán seguras por la monopolización del mercado. Una vez alcanzado ese objetivo, si alguien tuviese una idea tan estrafalaria como preguntar si será verdad que todos estamos consumiendo productos de alta calidad, esa persona sería vista como una rareza.
Si todos los medios, la TV, las emisoras de radio, los diarios y revistas, las editoras de CDs y DVDs, los grandes shows para multitudes, todo, absolutamente todo, demuestra hasta mediante estadísticas “cuál es” la música preferida por todos, parecería una verdad incontestable. Tan incontestable como que hay millones de personas que, por simple ignorancia, creen que ese tipo de música que siempre se escucha es “la música” y ni imaginan que exista algo diferente para escuchar.
Y si un día esas personas descubriesen ese “algo diferente” – quizá siendo ya adultos – tendrían grandes dificultades para entender esa nueva experiencia. Y lo más probable es que digan que no les gusta. Ésta es una de las divisiones más grandes del público, y no sería inteligente negar un hecho real.