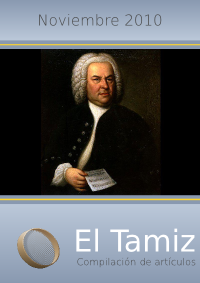La semana pasada hablamos acerca de la creación de un holograma, empleando la interferencia entre un haz de iluminación y otro de referencia. Hoy continuaremos con la segunda parte de aquel artículo: nos centraremos en la visualización del holograma que fabricamos juntos en la primera parte, y hablaremos además de por qué los hologramas se ven como se ven, qué otros tipos hay además del que describimos entonces y en qué se diferencian de casi cualquier otro sistema de almacenamiento de imágenes que pretenda dar impresión de profundidad.
Puesto que aquí hablaremos de cómo ver un holograma y por qué es especial, y una de las razones es la sensación de profundidad, te recomiendo que, antes o después de leer esta segunda parte, leas el artículo de J en El Cedazo acerca de cómo funcionan las televisiones en 3D, ya que explica de manera meridiana la visión estereoscópica y la paralaje y ambos son conceptos básicos para comprender por qué la visión de un holograma “pata negra” es inolvidable.
Como recordarás, lo que habíamos obtenido al final del proceso de la primera parte del artículo era una cosa así:

Es decir, un batiburrillo que no es más que el patrón de interferencia entre los dos haces que incidían sobre nuestra lámina. Las zonas que más luz hayan recibido habrán cambiado más de color, y las que menos –por interferencia destructiva– habrán cambiado menos; y, aunque no lo hayamos dicho hasta ahora, tratamos la lámina de modo que ya no pueda sufrir más cambios químicos, porque si no, no podríamos siquiera sacarla del cuarto oscuro en el que hemos hecho el holograma. En cualquier caso, el resultado está compuesto, si hemos empleado la luz que debíamos –coherente y monocromática– y el material que debíamos –capaz de cambiar su composición a una escala muy pequeña, de modo que tenga gran “resolución”–, por estructuras de un tamaño minúsculo. Y esto es muy importante.
Para entender por qué es importante, y qué hacemos para ver un holograma, debemos hablar antes muy brevemente del segundo fenómeno ondulatorio involucrado en la holografía. Del primero –la interferencia–hablamos en la primera parte del artículo basándonos en otros anteriores. Del segundo no creo haber hablado antes en El Tamiz, y desgraciadamente aún no tenemos ningún bloque de óptica o mecánica ondulatoria publicado, con lo que vamos a hacerlo directamente aquí de una manera cualitativa y lo más simple posible.