En las dos primeras entregas de este artículo hemos recorrido la historia de nuestro conocimiento sobre la naturaleza de la luz hasta mediados del siglo XIX. En la primera parte fuimos desde Empédocles de Agrigento hasta Galileo Galilei, y en la segunda entramos en el meollo de la cuestión: la controversia onda-partícula. Habíamos dejado este asunto en el triunfo de los ondulatorios, especialmente Young con su experimento de la doble rendija: no había duda de que algo que no fuera una onda no interferiría de este modo consigo mismo. Newton había sido derrotado.
Pero, como dijimos al terminar ese artículo, había problemas con la hipótesis ondulatoria. Uno de ellos se debía a algo muy simple: al hecho de que el ser humano tiende a concebir las cosas en términos de lo que ya conoce, y nos cuesta mucho salir de esa caja de conocimiento adquirido para aprender cosas nuevas. Dado que todas las ondas conocidas –sonido, olas, ondas en una cuerda de guitarra– consistían en la vibración de partículas materiales, prácticamente nadie podía concebir que pudieran existir ondas de otro tipo. Y el problema, como ya vimos, era ¿qué oscilaba en el caso de la luz?

Si eres viejo del lugar, casi toda la física que voy a explicar hoy ya la conoces de sobra. De hecho, aquí hablaremos en tres o cuatro párrafos de asuntos a los que hemos dedicado series enteras. Es posible, por tanto, que no aprendas nada nuevo en este artículo y prefieras saltártelo. Por otro lado, de vez en cuando me gusta atacar las cosas por otro lado y de otra manera, y a veces es agradable simplemente ser consciente de que sabes más de lo que creías. Espero que así te resulte.
Podría haber enlazado en cada cosa que ya hemos estudiado antes al artículo correspondiente sin explicarla, pero prefiero que cada capítulo de esta serie sea coherente por sí mismo. Así, quien la lee no necesita empapufarse de series enteras para entender los conceptos básicos: algunas de las que harían falta hoy son nada menos que las ecuaciones de Maxwell, Relatividad sin fórmulas y Cuántica sin fórmulas, ¡tela marinera!
La primera pista de la respuesta fue obtenida en 1845 y resultó absolutamente sorprendente. El responsable fue un genio de la experimentación como ha habido pocos en la historia de la ciencia: Michael Faraday. Aunque nunca tuvo una formación teórica de verdad, el inglés fue capaz de descubrir conexiones entre conceptos hasta entonces considerados totalmente independientes y abrir nuevos campos de experimentación. También es cierto que no pudo desarrollar esos conceptos como hubiera podido de haber tenido una educación formal; afortunadamente para todos, otros científicos tomaron su testigo y pulieron sus ideas hasta convertirlas en auténticas teorías.

Michael Faraday (1791-1867).
Faraday hacía experimentos con prácticamente todo lo que se le ponía delante. Dado que, como vimos en la entrega anterior, era bien conocido desde los experimentos de Brewster que la luz podía polarizarse al reflejarse en ciertos medios, el inglés realizó multitud de experimentos de polarización de la luz. Ahora bien, como digo Faraday no era un gran experimentador por su meticulosidad ni nada parecido: su genio estaba en conectar conceptos hasta entonces desconectados.
Casi a la vez que realizaba experimentos de óptica y polarización estaba también haciendo lo propio con otras de sus pasiones –las mayores de todas–, la electricidad y el magnetismo. Ya en 1822 se encontraba intentando conectar polarización y electricidad: tras polarizar la luz de una lámpara, la hizo pasar a través de agua sometida al voltaje de una pila (la clave está en la cursiva) para ver si el estado de polarización cambiaba o desaparecía. No tuvo éxito, pero puedes ver cómo su audacia al probar cosas nuevas era tremenda.
Además de audaz, Faraday era persistente: durante más de veinte años siguió intentando encontrar una conexión entre electricidad, magnetismo y luz. No sé por qué, ya que no había una conexión aparente. Tal vez fue su enorme intuición, tal vez fue algún experimento temprano del que no tengo noticia o tal vez fue pura suerte, ya que el inglés era un experimentador tan prolífico que intentó muchas cosas no tenían razón teórica de ser. No lo sé, pero el caso es que no cejó en su empeño durante dos décadas, cambiando cosas para ver si algo tenía un efecto sobre la luz: corrientes continuas y alternas, imanes poco potentes y muy potentes, sustancias diferentes entre los polos de una pila… de todo.
Y el 13 de septiembre de 1845, trabajando con vidrio y un imán bastante potente, Michael Faraday consiguió lo que nadie había conseguido antes. Sus notas de laboratorio son mucho mejores que mis palabras (énfasis mío):
[…] pero cuando los polos magnéticos opuestos estaban en el mismo lado, hubo un efecto sobre el rayo polarizado, y así se demuestra que la fuerza magnética y la luz tienen una relación entre ellas. Este hecho probablemente resultará ser extraordinariamente fértil, y de gran valor para la investigación de las condiciones de las fuerzas de la naturaleza.

Michael Faraday con un cilindro de vidrio como el del experimento de 1845.
El efecto al que se refería Faraday era el que hoy día seguimos conociendo como efecto Faraday: el hecho de que la luz polarizada, al atravesar un campo magnético paralelo al rayo de luz, cambia su plano de polarización. Ya sé que esto suena muy técnico, y el inglés no tenía ni idea de por qué sucedía, pero no quiero que te pierdas en detalles sino que veas el quid de la cuestión: existía una relación entre luz y magnetismo.
Esto aún no respondía a la pregunta de qué estaba vibrando en la onda luminosa, pero sí hizo que muchos científicos mirasen en la dirección del naciente electromagnetismo en vez de obcecarse en considerar la luz como una onda puramente mecánica. El propio Faraday sólo tardó dos años en postular una hipótesis de una intuición y atrevimiento tremendos: tal vez la luz era una vibración de alta frecuencia de la propia electricidad y el magnetismo.
Tal vez te estés preguntando por qué Faraday incluía en su hipótesis la electricidad, cuando su experimento de 1845 sólo involucraba el magnetismo. La razón es que en otros de sus experimentos febriles el inglés había descubierto también una conexión íntima entre la electricidad y el magnetismo. De hecho, la idea absolutamente visionaria de Faraday era algo así: consideraba que tanto la electricidad como el magnetismo recorrían ciertas líneas de fuerza por el espacio, y que la vibración de esas líneas tal vez constituía la luz. El problema era que su falta de conocimiento teórico –especialmente matemático– le hizo imposible demostrar esta idea.
No, Faraday fue un pionero y un inspirador, no un creador de teorías sólidas. En este caso quien recibió su inspiración fue otro genio, un teórico: el escocés James Clerk Maxwell. Si eres viejo del lugar no hace falta que diga más, puesto que no sólo hay una pequeña serie al respecto sino incluso un libro entero. Sin embargo, para quienes no tienen tiempo o ganas de leer cosas tan técnicas, hablemos aquí brevemente sobre el papel de James Clerk en este asunto.

James Clerk Maxwell (1831-1879).
Maxwell asimiló las ideas intuitivas de Faraday e intentó relacionar de manera teórica las cosas que el inglés había demostrado que estaban conectadas: inicialmente, electricidad y magnetismo. El escocés elaboró un sistema de veinte ecuaciones que describían extraordinariamente bien, de manera matemática, el comportamiento de lo que a partir de entonces empezó a llamarse electromagnetismo. Hoy en día seguimos empleando esas maravillosas ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell, aunque no como un ladrillo de veinte fórmulas sino como un conjunto de sólo cuatro, gracias al trabajo de Oliver Heaviside años más tarde.
Al igual que Faraday, un genio experimental, probaba cosas en el laboratorio a ver qué pasaba, Maxwell hacía lo propio con las fórmulas: las manipulaba, examinaba sus consecuencias teóricas y trataba de determinar qué podían predecir sobre el comportamiento del Universo. Naturalmente, una vez que dispuso de una teoría electromagnética más o menos sólida en términos matemáticos, Maxwell empezó a juguetear con sus ecuaciones y se encontró con algo que a muchos resultó sorprendente, pero tal vez a ti ya no te lo resulte tanto.
El escocés había demostrado en sus ecuaciones que Faraday tenía razón: un campo eléctrico cambiante producía un campo magnético, y lo mismo sucedía al revés. De hecho, existía una bella simetría entre electricidad y magnetismo y sus influencias una sobre la otra. Ahora bien, cuando Maxwell combinó las ecuaciones que describían ambas influencias (electricidad sobre magnetismo y viceversa) en una misma ecuación, esa “doble influencia” se reveló como algo nuevo: la ecuación indiscutible de una onda.
Dicho mal y pronto, un campo eléctrico que variase de determinada forma producía un campo magnético variable, que a su vez producía un campo eléctrico variable… y así un fenómeno provocaba el otro en las cercanías, y la energía electromagnética se propagaba por el espacio en forma de onda (la mecánica ondulatoria estaba ya lo suficientemente avanzada como para que al mirar la ecuación de Maxwell fuera evidente que no era otra cosa).

Las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial moderna.
Pero la guinda del pastel la puso James Clerk cuando hizo lo evidente a partir de ahí: si las ondas electromagnéticas existían realmente, ¿a qué velocidad viajaban? No había más que tomar la ecuación y hacer unos cuantos cálculos. Cuando el escocés los realizó obtuvo una velocidad aproximada de 300 000 km/s para las ondas electromagnéticas: la velocidad de la luz. Era muy difícil pensar que eso fuera una coincidencia, y el propio Maxwell desde luego no lo pensó:
No podemos evitar la conclusión de que la luz consiste en las ondulaciones transversales del mismo medio que es la causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos.
Desde la chispa encendida por Faraday en 1845 habían pasado casi veinte años, ya que Maxwell publicó sus sorprendentes conclusiones en 1862. Tal vez te alegre saber que por entonces Faraday –bastante mayor que el escocés– aún estaba vivo, y pudo conocer la validación de sus astutas intuiciones. Pero la cosa no había acabado aquí, ya que algunos dudaban de que las supuestas ondas electromagnéticas de Maxwell fueran reales. La luz, al fin y al cabo, no se produce con campos magnéticos o eléctricos variables, ¿o sí?
Tuvieron que pasar otros veintitantos años para que un experimentador –esto es como un péndulo– demostrase que Maxwell tenía razón. Un alemán, Heinrich Rudolf Hertz, se puso a realizar experimentos con circuitos eléctricos de alto voltaje produciendo una chispa repentina y, así, un campo eléctrico y uno magnético variables en el tiempo. Al hacerlo no vio ninguna onda, pero al disponer un segundo circuito al otro lado de la habitación y producir una chispa en el primer circuito, en el segundo apareció otra chispa al mismo tiempo… y la clave de la cuestión era que ese segundo circuito, en el que aparecía una corriente inducida, no tenía pila.

Réplica del experimento de Hertz (Sparkmuseum, publicado con permiso del autor).
Algo había viajado por el aire desde el primer circuito al segundo. Ese algo estaba generado por un campo electromagnético variable, y había alcanzado el segundo circuito tan rápido que Hertz fue incapaz de detectar ningún tiempo de retraso entre ambas oscilaciones eléctricas. Cuando el alemán –que era muy concienzudo– siguió experimentando, observó que este algo se reflejaba lo mismo que la luz, se refractaba lo mismo que ella y se comportaba, en prácticamente todo, de manera idéntica a la luz.
En 1885 ya no hubo la menor duda: la luz era una onda electromagnética. Faraday y Maxwell tenían razón, y gracias a ellos no sólo nos dimos cuenta de qué era la luz, sino que además comprendimos que existían otras ondas electromagnéticas –como las producidas por Hertz, que no eran otra cosa que ondas de radio de mucha menor frecuencia que la luz–, invisibles al ojo humano pero utilísimas. Las microondas, ondas de radio y similares siguen siendo empleadas hoy día para comunicar información a distancias a veces larguísimas, y Herr Hertz merece nuestra admiración por enseñarnos el camino.
¡Por fin! Ya estaba todo claro. Sólo quedaban pequeños flecos por resolver, como el problema del éter con el que terminamos la segunda entrega del artículo. Los científicos experimentales siguieron tratando de determinar su existencia y propiedades, porque como ves el propio Maxwell, en la cita de antes, menciona un medio de propagación. Una vez más, toda onda tiene un medio de propagación, luego ¿cómo iba la luz a ser diferente?
Mientras Hertz aún realizaba algunos de sus experimentos sobre las ondas electromagnéticas en 1887, dos científicos estadounidenses concibieron el experimento más inteligente y meticuloso realizado jamás para detectar la presencia del éter. Se trataba de Edward Morley y Albert Michelson, y su experimento es uno de los más importantes de la historia de la ciencia. No exagero si digo que es el experimento fallido más importante de la historia de la Física. Sí, fallido… a los ojos de Michelson y Morley, por lo menos.

Albert Michelson (1852-1931) y Edward Morley (1838-1923).
De hecho, cuando hablamos del Nobel que Albert Michelson ganó en 1907 por su trabajo en óptica ya vimos que en el discurso de entrega el experimento realizado con Morley ni siquiera es mencionado una sola vez. El propio Michelson murió pensando que algo tenía que haber hecho mal en su experimento. Pero ¿en qué consistió, por qué fue tan inteligente y, si lo era, por qué falló?
La idea de los dos americanos era simple pero magnífica. Michelson había diseñado un interferómetro –la razón principal de su Nobel de 1907–, un aparato capaz de medir distancias minúsculas a partir de la interferencia de un rayo de luz consigo mismo. Con él era posible medir diferencias en la distancia recorrida por un rayo de luz con una precisión absolutamente inusitada. Para que te hagas una idea de la precisión del interferómetro, si un caballo pasaba por la calle cerca del edificio donde Morley y Michelson realizaban sus experimentos, todo se iba al garete por la vibración del suelo. Los dos científicos terminaron haciendo los experimentos en una “mesa” de cemento flotando sobre una piscina de mercurio para aislar sus aparatos de las vibraciones externas.
Dado que la Tierra se movía a través del éter –el medio de transporte de la luz–, esto significa que la velocidad de la luz no sería igual en el sentido del movimiento de la Tierra que hacia atrás. Dicho en términos tal vez más intuitivos, si la Tierra se mueve a través del éter la situación debería ser parecida a la de alguien que viaja en una motocicleta: aunque el aire de fuera no se mueve, dado que el motorista sí lo hace respecto al aire, nota una especie de viento sobre su cara. Es un viento aparente, por supuesto, pero también muy evidente. Lo que los dos científicos intentaban con su experimento era precisamente detectar el viento del éter.
Para ello, dispusieron el interferómetro de Michelson del siguiente modo: un rayo de luz era emitido en una dirección, y luego dividido en dos mediante una superficie semiespejada. Una parte del rayo seguía recta, la otra salía perpendicularmente a ella. Después los dos rayos se reflejaban en sendos espejos para volver a donde se separaron, se reflejaban de nuevo allí –el reverso de la superficie semiespejada es un espejo perfecto– y eran recogidos en el detector del interferómetro. Aquí tienes un esquema de todo el proceso:

Experimento de Michelson-Morley (dominio público).
Dado que todas las distancias eran iguales, ambos rayos –el rojo que va hacia arriba y el verde que va hacia la derecha– recorren exactamente lo mismo y llegan exactamente a la vez. Pero, ¡ah!, sí que hay una diferencia entre ellos, porque la luz se mueve a 300 000 km/s respecto al éter, que es su medio de propagación. Pero nuestro aparato está en la Tierra, que se mueve por el espacio, de modo que no está en reposo respecto al éter. Por lo tanto, los rayos pueden moverse “a favor” del viento del éter, o en contra, o ni una cosa ni la otra.
Supongamos, por ejemplo, que la Tierra se mueve respecto al éter hacia la derecha en el esquema. Entonces no hay simetría entre los rayos: uno –el verde– viaja completamente en contra del viento del éter al principio y totalmente a favor después, mientras que el rojo siempre notaría el viento del éter “de lado”. La consecuencia es que ambos rayos no llegarían a la vez al detector, como se ve en esta animación –a la izquierda lo que sucedería sin viento del éter, a la derecha con él–:
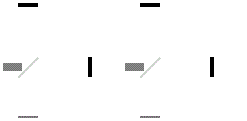
Stigmatella aurantiaca / CC Attribution-Sharealike 3.0 License.
¿Y si el rayo no estaba orientado justo en la dirección correcta? Entonces, naturalmente, no pasaría esto. Es posible incluso ponerlo de modo que ambos rayos lleguen a la vez porque todo sea simétrico, si uno es reflejado 45º respecto al viento del éter en una dirección y el otro 45º en la contraria. Pero ahí estaba la belleza del instrumento: era posible girarlo a voluntad. Por lo tanto bastaba con apuntar en una dirección cualquiera, medir la diferencia entre los rayos e ir girando. Así no sólo se podría determinar la velocidad terrestre respecto al éter sino también la dirección de movimiento.
El único problema con esto es, por supuesto, que la diferencia sería absolutamente minúscula, dado lo pequeño del aparato y la velocidad tremenda de la luz. Pero por eso era posible realizar el experimento: porque el interferómetro diseñado por Michelson era capaz de una precisión inmensa, mayor que la necesaria para detectar esa diferencia teniendo en cuenta la velocidad de la Tierra alrededor del Sol.
Michelson y Morley se pusieron manos a la obra, y lo que midieron fue lo que se ve en la animación de la izquierda: ambos rayos llegaron exactamente a la vez. Esto sucedería sólo si la Tierra no se moviera respecto al éter, o si diera la casualidad de que los dos rayos salieron con 45º respecto al movimiento a ambos lados, como dijimos antes. Los científicos descartaron la segunda posibilidad de la manera obvia: girando el interferómetro. Pero los rayos siguieron llegando a la vez.
De modo que, para descartar la casualidad extrema de que en aquel momento la Tierra estuviera parada respecto al éter, repitieron el experimento en varias ocasiones, algunas de ellas separadas meses y años. Y todas y cada una de las veces los rayos llegaron exactamente al mismo tiempo. La Tierra no se movía respecto al éter a pesar de hacerlo en distintas direcciones y con diferentes velocidades a lo largo del año. Esto era absurdo.
Michelson estaba convencido de que el problema era que la diferencia era más pequeña que la precisión de su interferómetro, de modo que lo mejoró varias veces. Pero lo imposible seguía pasando: los rayos llegaban a la vez. Para los dos científicos esto supuso un fracaso frustrante, pero muchos otros se plantearon una segunda posibilidad: ¿y si el experimento no fallaba porque estuviera mal diseñado, sino porque su premisa era errónea? ¿Y si no existía el éter?

Albert Einstein (1879-1955).
Varios físicos y matemáticos del fin de siglo –Poincaré, FitzGerald, Lorentz– intentaron dar explicaciones teóricas al problema, pero la solución última la dio un alemán que no necesita presentación: Albert Einstein. Curiosamente, Einstein no estaba intentando explicar el experimento de Michelson y Morley porque ni siquiera conocía su existencia, sino que trataba de resolver un problema teórico intrínseco a las ecuaciones de Maxwell de las que hemos hablado antes. Sin embargo, su solución a la incoherencia maxwelliana supuso la solución al dilema de Michelson-Morley, y también supuso el nacimiento de una nueva física a la que hemos dedicado una serie entera.
El problema de Einstein era el siguiente: de acuerdo con el principio enunciado por primera vez por Galileo en el siglo XVII, todos los sistemas inerciales son equivalentes. Dicho mal y pronto, si tú y yo notamos que nos acercamos el uno al otro es imposible decir si tú estás parado y yo me muevo hacia ti, si es al contrario o si los dos nos movemos. Sólo tiene sentido preguntar si algo se mueve respecto a otra cosa, no si se mueve o no de manera absoluta.
De hecho, otra manera de enunciar el principio es decir que no existe un sistema de referencia absoluto, sino sistemas relativos, y de hecho el principio galileano suele llamarse principio de relatividad. Y se trataba de un principio que había funcionado espléndidamente bien durante siglos… hasta que llegó Maxwell.
Ahí estribaba la arruga de la física moderna a ojos de Einstein: las ecuaciones de Maxwell sí suponían la existencia de un sistema de referencia absoluto. Sucedían cosas diferentes si tú te mueves hacia mí o yo me muevo hacia ti, y eso contradecía completamente la relatividad de Galileo. El italiano hubiera sufrido una apoplejía de escuchar el nuevo principio de relatividad: es imposible saber quién está parado y quién se mueve utilizando la mecánica, pero es posible saberlo utilizando el electromagnetismo.
A Einstein esto le resultaba incómodo, y se planteó una alternativa: ¿cómo podrían reinterpretarse las ecuaciones de Maxwell, sin modificarlas un ápice, suponiendo que no existiese ningún sistema de referencia privilegiado? ¿Qué modificaciones harían falta en nuestros cálculos para que esto fuera posible?
Como ves, el modo de pensar no es el habitual: Einstein no trataba de adecuar la teoría a experimentos que no concordasen con ella. Se trataba, como en el caso de Faraday, de una intuición. En el caso de Einstein, la sensación de que esta falta de simetría tal vez era la consecuencia de un error en la teoría: una más bella y más simétrica, que explicase las cosas de forma más elegante, podría ser la correcta.
Antes de que te lleves las manos a la cabeza y digas que eso no es ciencia y que el hecho de que una teoría sea más o menos bella no determina que sea verdadera, piensa un momento: Einstein tenía otros defectos, pero la estupidez no era uno de ellos. Además, a diferencia de Faraday él sí disponía de la educación necesaria para ir más allá. De modo que en primer lugar consideró qué hipótesis serían necesarias para hacer las ecuaciones de Maxwell simétricas para todos los observadores independientemente de su velocidad. Y después –y aquí está su genio indiscutible– se puso a examinar todas las consecuencias observables de esas hipótesis que fueran inexplicables con las teorías anteriores, para que todo el mundo pudiera ver si esas consecuencias se cumplían o no, y así saber si sus hipótesis eran absurdas o no lo eran.
Las hipótesis de Einstein eran de una simplicidad extrema, y a primera vista resultan inocuas. A veces se las llama postulados de la relatividad especial, y son dos: la primera afirma que la velocidad de la luz siempre es la misma independientemente de quién la emita y quién la mida, y la segunda dice que todos los sistemas inerciales son equivalentes (es decir, lo mismo que Galileo, pero incluyendo el electromagnetismo que el italiano no conocía).
El resultado (las hipótesis y todas sus conclusiones) recibió el nombre de teoría especial de la relatividad, y supuso el nacimiento de una nueva física (la primera de las dos cuyo padre es Einstein). Insisto en que hemos dedicado una serie entera a esta teoría y no puedo explicarla aquí, además de que muchas de sus conclusiones no tienen que ver con lo que nos concierne ahora mismo, pero sí quiero pararme en algo curioso.
Antes de Einstein, como hemos visto, nos preocupábamos por explicar la luz en términos de cosas que ya conocíamos: intentábamos determinar su naturaleza en relación a otras cosas. El cambio de paradigma einsteinano consistió en hacer justo lo contrario – lo que determina todo lo demás, incluyendo el paso del tiempo de todo el Universo, lo absoluto es la luz. El resto se deriva de ella. Me pregunto qué hubiera pensado Newton sobre esto.
Todas las conclusiones extraídas por Einstein, por cierto, fueron confirmadas una por una, algunas de ellas muy poco tiempo después de que las propusiera, de modo que en un breve espacio de tiempo la comunidad científica quedó convencida de que los postulados de la relatividad eran ciertos: la luz era, efectivamente, un proceso absoluto, a diferencia de otros que siempre habíamos considerado de ese modo, como el propio tiempo. Además, toda la relatividad de Einstein no requiere de ningún éter en reposo absoluto respecto al que medir la velocidad de nada, de manera que los experimentos de Michelson y Morley ya no parecían tan absurdos.
De hecho, la predicción teórica de la relatividad einsteiniana sobre el experimento de Michelson-Morley era que los dos rayos de luz deberían llegar siempre y exactamente a la vez al detector. Entre otras cosas, de no ser así sería posible saber si la Tierra se mueve o no de manera absoluta, y eso contradeciría el segundo postulado. Desgraciadamente parece que Michelson no aceptó la relatividad de Einstein y murió pensando que existía un éter en reposo absoluto y que sus experimentos habían tenido fallos que impidieron encontrar la diferencia entre ambos rayos.
Pero Einstein fue también el padre de otra revolución relacionada con la naturaleza de la luz, y en este caso sí cambió nuestra concepción de manera radical, no sólo en cuanto a su velocidad. Al hacerlo, además, hizo sonreír sin duda al fantasma de Newton tras su derrota en el siglo XIX. Todo se debió otra vez a un detalle que no encajaba, algo parecido a lo que había sucedido antes con el éter.
El problema en este caso tenía que ver con un efecto físico denominado efecto fotoeléctrico, que seguro que conoces porque lo usamos constantemente para puertas automáticas y cosas así. Básicamente, al iluminar ciertos metales con radiación electromagnética –a veces visible, a veces ultravioleta, depende del metal– algunos de los electrones del metal escapan y pueden conducir una corriente eléctrica. Sólo hay un problema: el efecto fotoeléctrico es completamente absurdo.
Al menos lo era con la teoría ondulatoria de la luz creada por Fresnel y el resto de científicos del XIX. Una teoría de una enorme solidez y precisión, como vimos, capaz de predecir con enorme exactitud casi cualquier cosa relacionada con la luz. En el caso del efecto fotoeléctrico, el razonamiento de la Física del XIX era como sigue: al iluminar un metal estamos dándole energía. Una vez que le hemos dado suficiente energía para que pueda escapar un electrón, éste sale disparado del metal, y así una y otra vez con más electrones. De este modo siempre será posible arrancar electrones al metal, pero esto sucederá tanto más pronto cuanto más rápido le demos energía al metal: con más intensidad de la luz, por ejemplo.
Pero esto no pasaba.
Si luz de una determinada longitud de onda –en términos del ojo humano, de un determinado color– no era capaz de arrancar electrones de un metal, daba exactamente igual cómo de intensa fuera o cuánto tiempo se iluminase el metal, no pasaba absolutamente nada. Por el contrario, si luz de un determinado color sí arrancaba electrones, siempre lo haría independientemente de lo tenue que fuese –aunque, aquí sí, se arrancaban más electrones cuanto más intensa fuera–. ¡Esto no tenía sentido, no debería suceder! O tal vez nuestra concepción de la luz era, después de todo, errónea.
El genio que resolvió el entuerto –y ganó con ello el Premio Nobel de Física de 1921– fue, una vez más, Albert Einstein. Su explicación del efecto fotoeléctrico fue publicada en su anno mirabilis de 1905, el mismo que publicó la teoría especial de la relatividad. La explicación de Einstein para el efecto fotoeléctrico se basaba en una hipótesis postulada cuatro años antes por otro alemán genial, Max Planck, llamada por tanto hipótesis de Planck. Planck obtuvo también su propio Nobel de Física por su hipótesis en 1918, por cierto.

Max Planck y Albert Einstein (dominio público).
La hipótesis de Planck afirmaba, dicho mal y pronto, que cualquier sistema físico ligado, como un electrón en un átomo, sólo puede tener determinados valores de energía discretos. Dicho de otra manera, la energía de los sistemas físicos como los átomos está cuantizada en vez de ser continua. Planck había postulado su hipótesis para explicar otra cosa diferente del efecto fotoeléctrico que no viene al caso ahora, pero Einstein empezó a pensar sobre ello en términos de luz.
Si los átomos emiten y absorben luz, y la energía de los átomos está cuantizada, ¿no tiene sentido pensar entonces que la luz también lo está? Al fin y al cabo es una situación similar a la siguiente: si el dinero que tienen las personas siempre está cuantizado, los billetes y monedas –las transferencias de dinero– emitidas por ellas también deberían estarlo. De manera que Einstein amplió la hipótesis de Planck a la propia radiación electromagnética en general y a la luz en particular: la luz, según Einstein, estaba cuantizada. El alemán denominó a cada cuanto de luz Lichtquant, pero posteriormente se extendió el término que usamos hoy en día: fotón.
En la hipótesis cuántica de la luz de Einstein, la radiación está formada por multitud de pequeños cuantos –los fotones– que viajan por el espacio a 300 000 km/s. Cuanto menor es la longitud de onda de la luz, más energía tiene cada fotón, de modo que la luz violeta –de menor longitud de onda– tiene fotones más energéticos que la luz roja –de mayor longitud de onda–.
¿Cómo explicaba esto el efecto fotoeléctrico? Si iluminamos un metal con luz roja, en la que cada fotón tiene poca energía, cuando un átomo reciba uno de estos fotones “debiluchos” no habrá energía suficiente para que un electrón se escape. De acuerdo con la teoría clásica esto no sería un problema, porque el electrón acumularía esa pequeña cantidad de energía y esperaría a que otros fotones fueran trayendo más y más, hasta que finalmente pudiera escapar. ¡Pero la hipótesis de Planck no permite esto!
Dado que un electrón está ligado al átomo, sólo puede tener determinados valores de energía discretos: si el fotón rojo anémico no le da suficiente energía, el electrón no puede aceptar ese poquito, porque no es suficiente para llegar al siguiente valor permitido. De modo que el electrón se queda como antes, y por muchos fotones rojos que lleguen todos serán rechazados y el electrón no escapará jamás. La conspiración de la cuántica planckiana con la einsteiniana –aunque la segunda es consecuencia de la primera– evitaba el comportamiento “clásico” de los electrones y convertía al efecto fotoeléctrico en lo que es.
Si volvemos a pensar en los debates del XVII y XVIII entre Gassendi y Descartes, Newton, Huygens y Young… ¿qué hubieran pensado ellos? Newton, sin la menor duda, hubiera soltado una buena carcajada: ¡la luz estaba formada por pequeñas partículas que viajaban por el espacio exactamente como había dicho él!
¿Exactamente? No, exactamente no.
El problema es que, por mucho que el efecto fotoeléctrico demostrase que la luz estaba compuesta de diminutos fotones, eso no invalidaba la otra cara de la moneda: todos los experimentos de Young y sus contemporáneos sólo tenían sentido si la luz era una onda. Las partículas no interfieren unas con otras ni se difractan, y las ondas sí. Pero claro, las partículas sí transportan cantidades discretas de energía, y las ondas no. ¿Qué era entonces la luz?
Tenía que ser una onda, porque se difractaba e interfería. Tenía que estar formada de partículas, porque el efecto fotoeléctrico sólo podía estar producido por ellas. ¡Pero no podía ser las dos cosas a la vez! ¡No podían tener razón Newton y Huygens a la vez! ¿O sí?
Durante la primera parte del siglo XX se realizaron multitud de experimentos para intentar deshacer este frustrante dilema. Todos y cada uno de los experimentos que intentaron demostrar que la luz era una onda tuvieron éxito. Todos y cada uno de los experimentos que intentaron demostrar que la luz estaba constituida por partículas tuvieron éxito. Y lo que es más importante aún: nadie fue capaz, ni entonces ni hasta la actualidad, de diseñar un experimento en el que la luz se comportase a la vez como onda y partículas.
No había otra solución: debíamos aceptar que el problema no estaba en lo absurdo del comportamiento de la luz, como si fuera alguien con doble personalidad que no acaba de decidirse por quién es realmente. No, el problema era parecido al que habíamos tenido antes al no concebir que la luz pudiera ser una onda no mecánica, o que el tiempo fuera relativo y no la propia velocidad de la luz. El Universo no tenía ningún problema: el problema estaba en nuestra cabeza.
En nuestro cerebro, por la intuición formada a partir de las experiencias de nuestros limitados sentidos, “onda” y “partícula” eran términos contradictorios, como “blanco” y “negro”. Sin embargo, tras muchos más experimentos nos dimos cuenta de que no sólo la luz sino absolutamente todo lo que existe se comporta como onda y como partículas según la situación en la que se encuentre. No sólo no eran términos contradictorios, sino que era imposible que una existiera sin la otra. No existían ondas y partículas como cosas diferentes: existían ondículas (no uses este término con nadie serio o lo lamentarás), y la luz era una de ellas.
Einstein había engendrado, por lo tanto, dos revoluciones respecto a la luz en 1905: una dio lugar a la relatividad y la otra a la cuántica. Sin embargo, él mismo no reaccionó igual ante sus dos hijas. Algunas de las consecuencias de la cuantización de la energía que eran aceptadas por otros científicos le parecían absurdas, y pasó gran parte del resto de su vida intentando desmontar la cuántica infructuosamente –algo de lo que hemos hablado en esta misma serie–.
Sin embargo, en lo que a nosotros respecta en este largo artículo, habíamos llegado a la respuesta definitiva sobre la naturaleza de la luz… tanto como puede serlo una respuesta en ciencia, que es básicamente “definitiva hasta que tengamos algo mejor”.
Esa respuesta resultó ser rarísima, y una combinación de otras anteriores.
La luz es una ondícula que se comporta como onda del campo electromagnético o partículas según la situación en la que se encuentre. En cualquiera de los dos casos transporta energía electromagnética y es una expresión de las ecuaciones de Maxwell. Además, ese transporte se produce siempre –esto sí que no depende absolutamente de nada– a la misma velocidad exacta de 300 000 km/s, y esa velocidad determina el transcurso del tiempo para todo lo que existe.
Curiosamente, aunque empezamos utilizando el mundo para descubrir la luz, terminamos utilizando la luz para descubrir el mundo, y resultó ser un mundo mucho más extraño y maravilloso de lo que podíamos haber imaginado.
¡Si tan sólo pudieran haberlo visto Huygens, Newton o Faraday! Pero hablando de Michael Faraday…
Para saber más (esta vez sí que tienes tarea):
